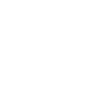Por Carlos Hoevel
Más allá del pluralismo y el reduccionismo educativos
La expresión “calidad educativa” parece denotar algo serio y definitivo, pero también problemático. Es difícil, por no decir imposible, saber si una educación es de buena o mala calidad si no entendemos primero cuál es su fin. La perfección de una cosa- enseñaba insistentemente Aristóteles- se juzga en relación a su fin. Pero, ¿cuál sería el fin de la educación? ¿Alguien puede arrogarse hoy -en tiempos de pluralismo, democracia y celebración de la variedad- el derecho a definir no solo lo que es una buena educación sino incluso lo que es “la” educación a secas? Y, sin embargo, hay quien lo hace. Empezando por los gobiernos que se proponen medir la calidad educativa. Aunque el verbo medir no parece el más apropiado cuando se trata de cuestiones cualitativas, se extienden por todas partes las mediciones de calidad, sin que, cosa curiosa, la pregunta sobre el fin de la educación haya sido claramente respondida.
Actualmente conviven en nuestra sociedad muchos fines simultáneos para justificar la educación: “la adquisición de conocimientos y competencias”, “el aprender a pensar y a elegir por sí mismo”, la “construcción de la identidad”, la “concientización de los propios derechos”, la “capacitación para el trabajo”, entre otros. Esta variedad de fines parece en principio algo bueno. ¿No es acaso un progreso el haber reemplazado un sistema educativo homogéneamente gris por otro más amplio y variado en el que crecen muchas especies de educación diferentes? ¿No somos todos los seres humanos diversos y necesitados por tanto de métodos distintos, plurales y adecuados a cada uno para ser educados? Un pluralismo educativo de este tipo tiene además la ventaja de que cada comunidad educativa se puede concentrar en su ideario propio sin tener que someterlo todo a reglas fijas que impiden el surgimiento de las novedades espontáneas que ofrece siempre la realidad.
Sin embargo, una consideración más profunda del tema, nos hace ver que incluso si adoptamos una concepción radicalmente pluralista de la educación, la prosecución de todos estos idearios particulares y específicos, termina por llevarnos, ya sea a nivel individual como a nivel social, a la necesidad de vincularlos con los otros y a todos entre sí. No hay método o institución educativa, por más especializado que esté, que no tenga que ampliar su punto de vista abarcando algún aspecto de todos los demás fines. ¿Qué verdadera “educación para el trabajo” puede dejar de lado el “aprender a pensar por uno mismo” y viceversa? Por otra parte, una política educativa que apuntara a un pluralismo absoluto de fines se volvería sencillamente impracticable o terminaría envuelta en un movimiento de dispersión insoportable.
La gran tentación para superar los problemas de un pluralismo excesivo es la de reducir todos los fines de la educación a uno solo. Durante la época de la formación de los sistemas educativos, se buscó solucionar la dispersión de fines subordinándolos todos a la educación del ciudadano y del trabajador de la sociedad industrial. Aunque este tipo de reduccionismo parece actualmente superado, existe hoy una fuerte tendencia a reducir todos los fines de la educación a lo que dictan varias ideologías en boga que van desde un economicismo puramente positivista, hasta un neo-marxismo de estilo populista. Pero, ¿existe algún modo de encontrar un fin de la educación lo suficientemente amplio y profundo que nos permita establecer un criterio de calidad educativa sin caer en algún nuevo reduccionismo?
La persona como primer criterio de calidad educativa
La pedagoga francesa Margarite Lena relata que una estudiante coreana, llegada a Francia para estudiar filosofía y teología, le decía que “su más grande y precioso descubrimiento concernía al sentido de ser persona. Formada en la tradición confuciana, que define a cada uno por la totalidad de sus roles sociales y los evalúa por normas puramente cuantitativas de rendimiento académico, descubrió otra forma de concebir al ser humano, que cambió radicalmente sus perspectivas” Lena señala acertadamente que, dada las presiones que también en Occidente se están dando sobre las posibilidades de una educación auténticamente personalista, hay que valorar la medida de este descubrimiento. Es una convencida de que dado que “el hombre no es el producto puro de la naturaleza y de la sociedad” sino que “es una persona con una dignidad inalienable”, la tarea del educador es “permitir el surgimiento de esta vida ‘en primera persona’ fuera de la cual no hay más que conformismo ciego o repliegues individualistas” (Lena 2013: p.1).
Los intentos de reducir el fin de la educación a las necesidades o demandas del Estado o del mercado, encuentran en la actualidad una enorme resistencia por parte de una mayoría no despreciable que ha alzado hace tiempo una bandera como fin irrenunciable de toda educación: la realización personal del individuo. Pero, ¿en qué consiste y qué implica exactamente tomar a la persona como primer criterio para “medir” la calidad de una educación? Lena misma intenta explicarlo apelando a la distinción entre los conceptos de “individuo” y “persona”. “El primero –sostiene- es descriptivo y estático; se refiere a cada uno como una realidad empírica particular, distinta y separada de las otras, y por lo tanto, contable; podemos hacer abstracción de las diferencias entre los individuos reteniendo sólo algunas de las características comunes en un conjunto de ellos, lo que hace posible clasificar en una categoría: el obrero, el consumidor, el ciudadano... De esta forma podemos colocar en una lista a los alumnos de una clase, y ‘tomar lista’ para verificar que la cuenta es buena” (Lena 2013: p.2).
Muy diferente es, en su opinión la idea de persona. A diferencia del mero individuo “la persona, por el contrario, ‘no es un objeto. Incluso ella es aquello que en cada hombre no puede ser tratado como un objeto ... No hay pues piedras, árboles, animales - y personas que serían como árboles en movimiento o animales más inteligentes. La persona no es el objeto más maravilloso del mundo ... Presente en todos lados, no queda reducida a ningún lugar.’” En tal sentido, agrega Lena, “ ‘tomar lista’ adquiere así un nuevo significado: llamo a cada estudiante por su propio nombre, y su respuesta es un acto de presencia, un ‘aquí estoy.’ Entonces puede comenzar la clase.” La persona –afirma Lena- “elude una simple mirada descriptiva, que la hace a la vez vulnerable, tan fácil de negar, e invulnerable, resistente a todas las negaciones.” Sin embargo, “es invisible no porque sea abstracta: la persona se manifiesta en su presencia en el mundo y en los demás” (Lena 2013: p.2).
Una educación es, así, de calidad cuando toma en cuenta esta presencia del yo personal en el centro de las determinaciones corporales, familiares, culturales y sociales de un individuo, ayudándolo en la tarea de asumir en la unidad de su yo la variedad de estas determinaciones. En un ensayo que hoy se ha vuelto clásico, Jacques Maritain (1943) afirmaba que la educación debe procurar incorporar ciertamente todos los fines posibles, pero entendiéndolos como formando parte de un conjunto mucho más amplio y profundo: el complejo conjunto de su dimensión personal. En tal sentido, una educación de calidad implica un trabajo incesante de remoción de obstáculos y de promoción de condiciones para que el impulso total de la persona no se vea inhibido o absorbido por otros fines menores. Resulta clave que en la etapa en que el chico o el joven da sus primeros pasos buscando su propia identidad como persona, reciba una educación que no le presente opciones demasiado reducidas y de corto alcance. Para ello debe estar prioritariamente enfocada, al menos en las primeras etapas de la vida, a lograr este fin último y primordial: poner las bases para comenzar a recorrer el largo camino de la realización de la persona, al que luego con el paso del tiempo y acompañando el crecimiento, se le irán sumando gradualmente otros fines y horizontes más variados, especializados y múltiples. Por eso es necesario reconocer un orden de prioridades que ayude a superar la dispersión de una educación que hoy muchas veces intenta apuntar con igual intensidad a todos los fines.
Despertar el espíritu y la inteligencia
De acuerdo a Lena, “no podemos limitarnos al despertar de una vida ‘en primera persona’.” Es necesario llamarla, solicitarla. “Quién se niega a escuchar la llamada y a participar en la experiencia de una vida personal pierde el sentido, como quien pierde la sensibilidad de un órgano que no funciona más.” De allí que la primera condición para una educación de calidad “es la llamada al ser personal a través de este principio interior de integración y unidad que es en cada uno de nosotros la vida del espíritu. Me refiero a la capacidad de pensar por uno mismo, de discernir y de comprender. Más profundamente aún, podemos definir al espíritu como aquello que en nosotros tiene el gusto de lo verdadero, lo bello, lo bueno, o que va en contra de la entropía de las cosas, lo que nos hace capaces de invención, gratuidad, maravilla, amor ... ‘sea que se trate de una zarabanda de Haendel, de una oda de Horacio, de la voluta de una amonita, de un teorema de geometría, de la sonrisa de ella o la voz de aquel, de un eclipse lunar o de la operación de un GPS’” (Lena 2013: p. 3).
Tal como también afirma Lena, todas las materias escolares pueden contribuir a la vida del espíritu, cada una a su manera. Si se las presenta de una manera adecuada, pueden ayudar a refinar “gradualmente el sentido de la verdad, el amor por la belleza, la atracción del bien” abriendo al joven un “espacio de experiencia y un horizonte de expectativas más amplias, más complejas y más ricas que las de la opinión colectiva y las modas pasajeras.” En un contexto en el que “muy a menudo se le pide a la escuela ser ‘eficaz’ en lugar de formativa, y donde las lógicas de la administración, la gestión, la rentabilidad pueden ser más imperativas que el desafío de nutrir a la persona, estas palabras pueden parecer idealistas o defasadas. Sin embargo, ¿qué es la cultura, sino esta herencia de palabras, obras e invenciones, cada una procedente de la vida del espíritu y testimonio de la vida del espíritu? ¿Qué es la escuela si no el lugar donde se ofrecen los más preciosos de esos legados para su acogida por las siguientes generaciones?” En estos tiempos en que es una preocupación mejorar la calidad en las escuelas, “¿tomamos en cuenta los recursos de verdadera humanidad, y por lo tanto de auténtica vida moral, lejos de moralismos dogmáticos y abstractos, que contienen las grandes obras de la literatura, los testimonios de la historia, las preguntas de los filósofos? Al entrar en contacto con ellos, si el docente se atreve a arriesgar su palabra más allá del formalismo y de los procedimientos, el ‘yo’ incipiente del niño y el ‘yo’ a menudo indeciso y quebrado del adolescente van tomando lentamente consistencia, universalizándose y profundizándose al mismo tiempo” (Lena 2013: pp.3-4).
Apelar a la libertad
Otra prioridad antropológica de una educación de calidad, radica en la tarea de acompañamiento del ser humano en su aventura de descubrir y desplegar del modo más sabio posible el asombroso y temible poder que tiene sobre sí mismo, sobre los demás y sobre la realidad en general: su libertad. De un modo audaz, el filósofo Antonio Rosmini dio alguna vez una asombrosa definición del ser humano. La persona humana –decía Rosmini- siendo un individuo empírico, biológico y sometido a las leyes de un espacio y un tiempo concretos y limitados, tiene, al mismo tiempo, un increíble poder: “el poder de afirmar (o de negar) todo el ser.” Afirmar el ser, explicaba Rosmini, “significa reconocer, querer que el ser en sus infinitas posiciones exista y exista en plenitud, es decir, amar el objeto connatural del amor, el ser, y sentir la unión con el ser, es decir, llegar a la plenitud de la satisfacción, a la felicidad” (Llano Torres 2016: p.81). En otras palabras, el ser humano en tanto es persona puede, mediante su inteligencia y su libertad, re-conocer la verdad de las cosas y de las personas, amarlas en su bondad y gozar así de la felicidad a través de ellas. Sin embargo, este enorme poder de afirmación, es un poder libre y por lo tanto, susceptible de convertirse en cualquier momento en un poder falso, parcial o sesgado. El ser humano no solo puede negar o falsear la auténtica verdad de sí mismo sino también de la realidad en general. El sentido de la educación consiste así, para Rosmini, en acompañar al individuo humano en su camino de reconocimiento, amor y unión lo más completa y menos sesgada posible de la realidad, tanto en sus particularidades individuales, como en conjunto. Aunque la educación no asegura el buen uso de ese poder, está llamada al menos a poner las bases para favorecer su orientación hacia el bien.
Pero para educar la libertad del joven, eliminando gradualmente la pura coerción y el mecanismo, es imprescindible poner esta libertad en relación dinámica con otras libertades: en primer lugar con la del adulto educador. “Ser una persona –sostiene Lena- es normalmente ser capaz de aportar algo nuevo en el mundo, de desplegar el poder de la iniciativa y de la responsabilidad que le pertenece solamente a los seres libres. Pero para ello tenemos que ser llamados por otros. ‘Yo no soy libre, escribe Mounier, por el hecho de ejercer mi espontaneidad, me vuelvo libre si inclino esa espontaneidad en el sentido de una liberación, es decir, de una personalización del mundo y mí mismo.’ Todo educador sabe que allí se abre un largo camino, hecho de períodos de latencia y de crisis, en el cual la libertad de un joven se ensaya, se extravía, se recupera, se rebela para tomar poco a poco forma y seguridad. Así es importante ofrecer a los jóvenes no solamente un clima de confianza y respeto, sino también oportunidades, objetivos y ejemplos que les permitan ejercer su capacidad de iniciativa y de asumir compromisos” (Lena 2013: p. 4).
La educación como desarrollo del yo solo es posible cuando el educador apunta al centro afectivo e intelectual donde se originan las inclinaciones más profundas, íntimas y particulares del joven. El yo brota y crece cuando es interpelado por alguien: cuando es llamado –y no presionado, seducido u obligado- por otro yo que apela a su libertad. “Sólo el corazón habla al corazón” (John Henry Newman). Si el vínculo educativo no toca el corazón de la persona, y este permanece dormido, frío o indiferente, puede haber instrucción, entrenamiento o capacitación, pero no educación. No es posible mejorar la calidad de la educación desde una perspectiva despersonalizada y monocorde. Aunque la instrucción, el entrenamiento y la incentivación conductista –típicas de nuestros sistemas educativos despersonalizados- son en ocasiones necesarios para obtener ciertos resultados, estos son siempre parciales y no representan lo esencial de la educación. Solo si la inciativa educativa del adulto sale desde el centro de su identidad libre buscando ese mismo centro en el corazón del joven, esa iniciativa puede tener una respuesta verdaderamente efectiva y duradera.
Establecer un vínculo entre la cultura primaria y la secundaria
Una tercera prioridad está en restablecer las relaciones entre lo que Luigi Negri llama cultura primaria y cultura secundaria. Cultura primaria es el conjunto de experiencias que se forman espontáneamente dentro de nosotros desde la niñez a niveles muy inconscientes y básicos a partir de nuestras vivencias directas de la vida, antes de cualquier reflexión. Esta cultura siempre está ahí, en el fondo de nosotros mismos, esperando ser interpretada, reflexionada, elaborada, vuelta vida consciente. La cultura secundaria se expresa en una idea, en una obra, en una acción o en cualquier otra forma concreta que nos permita vivir y, sobre todo, que nos inspire a vivir. Esta es precisamente la función de la cultura secundaria: la de elaborar y reinterpretar la cultura primaria que cada uno trae consigo en otros códigos más elevados y reflexivos. La vida humana –y en especial la vida joven- sólo puede respirar y desarrollarse si se integra dentro de un círculo dinámico, abierto y siempre creciente entre la propia cultura primaria y la cultura secundaria que le proporciona el medio para su elevación. Si el círculo entre ambas culturas se rompe, la persona se fragmenta y se achata. Si el joven renuncia a su cultura primaria, se vacía y se desvitaliza, pasando solo a funcionar o perdurar en una forma mecánica y sin vida. Si, en cambio, renuncia a la cultura secundaria, termina por arder, quemarse por dentro o deprimirse, dominado por una vitalidad sin un objeto más elevado a dónde apuntar.
Una educación basada en la cultura o experiencia primaria no equivale, sin embargo, al cultivo narcisista de una identidad completamente subjetiva que solo habría que expresar, sin que requiriese nada venido de afuera. El ser humano está llamado a mucho más que eso. Aunque la educación debe partir de las experiencias que cada chico o joven trae consigo, y que son parte irrenunciable de su identidad viva y original, esta última se forma y crece solo cuando entra en contacto con un ideal superior que la eleva. En especial a través de los adultos con una identidad ya formada, los niños y jóvenes van vislumbrando los modelos de personalidad con quienes identificarse, los ejemplos a imitar o a rechazar. A través de los adultos, también se van abriendo a su mirada las diversas formas objetivas del ser. La educación de calidad implica así, un atento cuidado por parte del adulto, del proceso de despliegue del yo del joven, respetuoso de sus propias experiencias primarias, pero también, al mismo tiempo, de una capacidad de ofrecer una amplia apertura a la realidad. El crecimiento libre del yo no es así algo opuesto a la autoridad sino todo lo contrario. La propia palabra autoridad, que procede del verbo augeo –que significa “hacer crecer”- indica que una educación de calidad necesita de modo imprescindible un claro y firme punto de referencia adulto que guíe y proponga horizontes hacia los cuales se pueda orientar el crecimiento (Narodowski 2016).
A pesar de la psicopedagogía moderna, de los métodos participativos, de la integración de los diferentes –todos cambios sin duda positivos- la cultura primaria sigue en general en la actualidad siendo ignorada o estando desconectada de la secundaria en la escuela. Por otro lado, la cultura secundaria se presenta en general de un modo cada vez más abstracto, impersonal, vacío de experiencia de la realidad y carente de una orientación trascendente. La consecuencia es simple: cuando la experiencia primaria de los jóvenes es ignorada o se queda sin intérprete y sin un alto ideal a dónde apuntar, sale de la escuela buscando otros lugares -y no precisamente los más elevados y constructivos- en donde se siente mejor reflejada. Así, restablecer el vínculo entre cultura primaria y secundaria, para que ambas se retroalimenten y eleven, constituye hoy otro de los desafíos particularmente urgentes de una educación de calidad verdaderamente centrada en la persona.
Respetar el tiempo humano
La educación de calidad, entendida como despliegue o germinación del ser humano, requiere finalmente también de tiempo. Es siempre un proceso, un camino de acompañamiento de la persona a lo largo de las distintas etapas de su vida. Se basa en la evidencia de que la persona vive no sólo en un tiempo cronológico, marcado por el calendario y las agujas del reloj. Es crucial prestar atención al tiempo vital, humano, regido por las leyes generales de la naturaleza humana y las leyes específicas de cada individuo de acuerdo a su personalidad, su temperamento, su irrepetible identidad física y espiritual. Estas últimas son las que establecen los ritmos vitales, psicológicos y espirituales para su desarrollo.
Uno de los principales enemigos de la calidad educativa es la pérdida del sentido del tiempo vital y humano tanto del educando como del educador. La fragmentación, la discontinuidad, el salto de una cosa a la otra, el cambio permanente de puntos de vista, la variación constante de propuestas y de referentes adultos, la falta de horizontes amplios y de una perspectiva de largo plazo, destruyen el tiempo humano que requiere la educación y la reducen frecuentemente a escombros.
Solo al paso de los meses y de los años se van descubriendo las características fundamentales de la personalidad, las inclinaciones más fuertes del corazón, las potenciales virtudes y defectos, las posibilidades ocultas. La educación entendida como acompañamiento de este despliegue positivo del yo exige así también siempre y necesariamente un método personal y artesanal. Si bien existen sistemas y métodos en gran escala para llevar adelante la tarea educativa, estos son siempre instrumentos secundarios con respecto al núcleo del proceso educativo que exige, si quiere ser de calidad, ser hecho a la medida de cada educando.
La familia: lugar prioritario de la educación
“Hace falta un pueblo entero para educar a un niño.” Este tan conocido proverbio africano deja en claro que la educación es algo demasiado grande e importante para que esté únicamente en manos de los llamados profesionales de la educación. Ni siquiera el Estado es suficiente para hacerse cargo de la educación porque el Estado es siempre, por más poderoso que sea, algo mucho menos importante y crucial que la persona. Esta última se subordina al Estado solo bajo ciertos respectos, pero está mucho más allá de este en lo fundamental: su dignidad trascendente. La persona es tan amplia y profunda que requiere en realidad de toda la sociedad para poder ser educada: del Estado, de la comunidad, de la escuela y de la familia. Sin embargo, y aunque muchas veces sea nombrada en último lugar, la familia ocupa el lugar principal.
Existen muchos argumentos que se pueden esgrimir para negar a la familia el lugar prioritario en la educación humana. Por un lado, las incontables experiencias negativas de vida familiar. ¿No es acaso la familia una institución limitada, estrecha -incluso a veces muy estrecha- y en ocasiones –demasiadas ocasiones- opresiva y violenta? No solo las situaciones más negativas –marcadas por el desamor, la indiferencia o el abuso físico y psíquico- sino el hecho simple de la dependencia de una autoridad paterna, hacen que la familia se vuelva para muchas personas, un peso más o menos odioso. ¿Quién no sintió alguna vez su salida de la familia de origen como una experiencia liberadora? Si a esto sumamos que muchos siguen viendo a la familia como una estructura superviviente de la sociedad patriarcal, poco quedaría en ella de educativo.
El grito “¡Familias, os odio!” que lanzara André Gide en los años 60 como forma de reivindicación de la libertad de tantos oprimidos por la familia –mujeres, niños, homosexuales- sigue para muchas personas plenamente vigente. También se la puede cuestionar por el lado de la eficiencia y la transparencia. De hecho, ¿no atienden mejor a los niños y ancianos los modernos sistemas de bienestar social más avanzados –como los de los países nórdicos- que han terminado de independizar a los hijos en los cuidados difíciles de sus parientes cercanos y tienen bajo la lupa a los padres violentos o descuidados? Incluso cabría también objetar el rol de la familia en la educación partiendo de otra constatación: la evidente decadencia actual de la familia como espacio estable para la socialización primaria. ¿Para qué seguir hablando del rol educador de la familia cuando esta se ha convertido en buena medida en un espacio fragmentado por el divorcio, penetrado por los medios y tecnologías de la comunicación y eclipsado en su autoridad y su capacidad de transmisión intergeneracional por una sociedad que hipnotiza tanto a los adultos como a los jóvenes con los falsos modelos del consumo, el individualismo y el éxito?
Y, sin embargo, tal como señala, con bastante rabia, Alain Badiou “es muy sorprendente ver que, en este siglo, la familia ha vuelto a convertirse en un valor consensual…Los jóvenes la adoran y, por lo demás, permanecen cada vez más tiempo en su seno” (Badiou, 2009: p.92). La pregunta es porqué. Tal vez sea, como el mismo Badiou señala con ácida ironía, porque los jóvenes de hoy desean ser un “buen padrecito, una buena madrecita, un buen hijito, llegar a ser un ejecutivo eficiente, enriquecerse todo lo posible y dárselas de ciudadano responsable” (Badiou 2009: p. 92). Más allá de estas crueles sospechas, lo cierto es que, a pesar de lo que podamos protestar contra sus evidentes defectos, no se ha inventado hasta ahora nada que sustituya a la familia como lugar básico para la nidificación del individuo humano. Lo han demostrado hace mucho tiempo los más variados estudios de la psicología del desarrollo. A través de ellos se ha podido descubrir que el núcleo de la propia identidad y capacidades personales –tanto físicas como psíquicas- sólo germina si el suelo y los nutrientes más inmediatos que rodean a la persona en sus primeros años de vida son suficientes y adecuados. El éxito de la educación como colaboración con el desarrollo del núcleo personal depende, especialmente en las etapas posteriores de la infancia, la niñez y la adolescencia, del grado de desarrollo y fortalecimiento del yo del niño que tiene como eje central la autoestima que tiene su origen indiscutible en el amor materno y paterno.
Tal como lo demostró Donald Winnicott, para el desarrollo sano del núcleo del yo tienen una importancia crucial la existencia de relaciones afectivas tempranas “suficientemente buenas” del niño, especialmente el reconocimiento amoroso de la madre o del adulto sustituto que ejerce las funciones maternas. También es crucial la intervención del padre o de la figura paterna en apoyo y fortalecimiento de este reconocimiento y, posteriormente, en la salida sana de esta primera relación afectiva fundamental. Estas relaciones amorosas intrafamiliares, que no pueden ser reemplazadas, como también se ha podido comprobar empíricamente, por ningún servicio estatal o privado de ciudados sustitutivos, actúan directamente sobre la constitución psíquica del individuo, favoreciendo o deteriorando su autoestima, que es el factor fundamental que influye en todo su desarrollo educativo posterior. En tal sentido, afirma Fernando Savater, parafraseando a Goethe, “da más fuerza saberse amado que saberse fuerte: la certeza del amor, cuando existe, nos hace invulnerables. Es en el nido familiar, cuando éste funciona con la debida eficacia, donde uno paladea por primera y quizás última vez la sensación reconfortante de esta invulnerabilidad” (Savater 2008: p. 55).
El modo en que la familia educa
La familia es un ámbito de la vida que puede ser conflictivo, agobiante y muchas veces violento, pero incluso con todos estos defectos quien nace en medio de una familia sabe consciente o inconscientemente, que es siempre el fruto de un acto de sumo riesgo y entrega que es el de engendrar, aunque este acto haya tenido lugar en medio de las mayores dificultades posibles. Intuye que los lazos que lo unen a sus padres y hermanos, sean ellos de la índole que fueran, son vínculos profundos, irrenunciables y forman parte de la trama más honda de la vida. Incluso cuando estos vínculos hagan solo sufrir, enseñan a vivir, y si son buenos, educan de un modo en que no puede hacerlo ninguna educación formal. Sobre todo por la vía del ejemplo en las actitudes básicas de vida, que surgen de un amor lúcido y auténtico, los padres educan acerca del secreto, no siempre fácil de descubrir, de la intrínseca positividad de la vida. El mensaje educativo fundamental en toda familia debería ser: “¡vale la pena vivir! Y esta confianza básica en la vida, que da solo el amor, educa para siempre.
Lo notable de la modalidad de educación que se da en la familia es que esta se desarrolla no como una actividad diferenciada y específica, sino junto con y a través de muchas otras actividades de la vida. La familia no educa –como la escuela- primordialmente de modo directo, sistemático y teórico, sino de modo indirecto, espontáneo y práctico: es decir lo hace a través de la vida y de todo lo que ella trae consigo. Aunque uno de los fines centrales del matrimonio es la educación de los hijos, este fin no se logra la mayor parte del tiempo de un modo intencional. Ninguna familia siente que vive su vida solo para educar, sino que ante todo vive su vida y, en medio de ella, como por decantación, educa. La familia es la única realidad social que es al mismo tiempo pequeña pero compleja, cálida pero organizada, flexible pero sólida, como para ofrecer múltiples posibilidades de aprendizajes por ensayo y error y dentro del clima de razonable libertad que se necesita para expandir el impulso inicial de la persona. Además de ser el espacio imprescindible para la educación en el amor, la familia ofrece al individuo aprendizajes fundamentales que proporcionan las bases para su educación posterior. En ella se aprender a comer, a vestirse, a usar y conservar las cosas, a compartir, a convivir, a dialogar, a respetar, a luchar, a festejar, a rezar, a sufrir y, sobre todo, como ya hemos señalado, a amar. La familia es una entidad en la que sobre todo se aprende –o se debería aprender- a amar.
De ahí la importancia central de la familia para lograr una educación de calidad que apunte al fin último de la vida que es, como hemos visto, el de realizarse como persona. De allí también lo incomprensible de unas propuestas o mediciones de calidad educativa que no incluyan a la familia o que la consideren como un mero entorno de lo que pomposamente se llama, como atribuyéndole una autonomía y una soberanía absolutas, “sistema educativo.” Parte de la obligación del Estado, de la sociedad y de la escuela, está en interesarse y colaborar con la familia. Esta colaboración se hace cada vez más necesaria en la medida en que la familia tiende hoy a fragmentarse y los buenos ejemplos y modelos a imitar se debilitan, afectando tanto el sentido de autoestima del niño–con todas sus consecuencias negativas de violencia, adicciones y sexualidad irresponsable- como los aprendizajes básicos, imprescindibles para el desarrollo de otras capacidades. El Estado tiene así la exigencia de cooperar más estrechamente con los padres para suplementar las carencias originales del medio. Pero el derecho y la responsabilidad fundamental de la educación de los hijos la tienen los padres. Aunque sería necio no celebrar la caída de un modelo familiar excesivamente riguroso y de rasgos autoritarios como el de antaño, la decadencia de la auténtica autoridad paterna no tiene para la educación nada de positivo. “El desdibujamiento o la abolición de esta figura- señala Savater- plantea dificultades de identificación positiva a los jóvenes.” De allí que la primera condición de toda calidad educativa reside en la recuperación de los padres en su condición de tales. En tal sentido, “para que una familia funcione educativamente es imprescindible que alguien en ella se resigne a ser adulto” (Savater 2008: p.60).
La justificación de la escuela en la sociedad actual
La mayor parte de las sociedades primitivas carecieron de instituciones educativas específicas. Los aprendizajes necesarios para la vida se hacían dentro del ámbito de la familia y de la comunidad en las cuales los mayores o más expertos transmitían espontáneamente sus saberes a los más jóvenes e inexpertos. La narración y la imitación de saberes y prácticas tradicionales ocupaban en ellas un lugar central. Pero en la medida en que la sociedad se complejizó y los conocimientos se multiplicaron, la transmisión de saberes realizada en la familia y la comunidad no fue suficiente y se volvió necesario instituir espacios educativos especializados. Las escuelas formadas por maestros y discípulos en la Antigüedad, los gremios de artesanos y otras escuelas de artes y la Universidad en la Edad Media, las academias en el Renacimiento y la escuela y la educación superior modernas en sus distintos niveles, han sido pensadas y organizadas con una lógica claramente diferenciada de la familia, la comunidad y la sociedad. De hecho, la palabra escuela, del griego “σχολη?”, significaba originariamente “tiempo libre”, es decir tiempo no dedicado al trabajo ni a las otras actividades de la vida, que se desarrollaban en el ámbito de la familia. El objetivo de la creación de la escuela fue así abrir un espacio aparte de la vida cotidiana de la familia, para lograr enfocarse en un aspecto central de la educación que la primera, por su propia naturaleza, no lograba ya realizar por sí sola: la formación de la persona a través del conocimiento, lo cual constituye la esencia misma de lo académico o de lo escolar.
Sin embargo, desde ya hace varias décadas muchos se preguntan si la escuela sigue siendo realmente necesaria para lograr una educación de calidad. Después de haber sido considerada como una institución imprescindible para lograr la alfabetización, la transmisión de conocimientos y la formación de los ciudadanos, hoy parece impotente para dar razón de sí misma. La alfabetización de toda la población en los países desarrollados y de un alto porcentaje en muchos países subdesarrollados, el debilitamiento de los Estados nacionales y la irrupción de las nuevas tecnologías, han convertido su misión en un gran interrogante. No son tan pocos quienes sostienen que hoy es absurdo hacer pasar tantos años a niños y jóvenes sentados en un pupitre cuando en la llamada sociedad del conocimiento basta apenas con un clic en un buscador de internet para obtener cualquier clase de saber desde un celular (Tiramonti, 2005). Incluso muchos conjeturan que los desarrollos actuales y futuros de la inteligencia artificial permitirán en poco tiempo reemplazar completamente a la mayoría de los maestros y profesores de modo que los niños y adolescentes puedan desarrollar por sí mismos y de modo poco costoso las competencias y capacidades que necesitan. Finalmente hay quienes, a pesar de la variedad de opciones en materia de idearios filosóficos o religiosos que hoy ofrece la educación privada, consideran que el riesgo de un adoctrinamiento ideológico permea no solo a las escuelas estatales -hoy fuertemente influidas por el llamado pensamiento políticamente correcto- sino a toda la educación escolar en general.
Además de las razones mencionadas, otros esgrimen argumentos de tipo rousseauniano o basados en visiones pedagógicas que propician la eliminación o, por lo menos, la dilución de los límites del espacio escolar buscando integrarlo en un único continuum con la vida cotidiana. Se argumenta que dado que aprendizajes básicos como el lenguaje pueden realizarse espontáneamente fuera de la llamada educación formal, podría lograrse lo mismo con todo el resto de los aprendizajes del itinerario escolar. Se busca superar así lo artificial, cerrado y formal del espacio escolar convencional, volviéndolo lo más parecido al espacio cotidiano, íntimo y práctico de la vida familiar y social externa a la escuela. Las actividades específicamente escolares deberían estar inmersas -según estas propuestas- en una praxis informal y difusa de actividades del más diverso tipo, realizadas sin establecer ninguna diferenciación ni jerarquía. Así, se debería imitar en la escuela lo que ocurre en la vida.
Lo cierto es que aunque la educación empieza por casa y tanto la sociedad como la calle son también maestras de la vida, “no todo puede aprenderse en casa o en la calle, como creen algunos espontaneístas” (Savater 2008: p. 41). No solo las ciencias en su desarrollo superior, sino incluso el aprendizaje de capacidades básicas como la lecto-escritura y las operaciones elementales de matemáticas requieren de un espacio supra-doméstico, con maestros preparados y con disponibilidad de tiempo, que hoy no tienen la mayoría de los padres y que por el momento no pueden ser reemplazados –y probablemente nunca lo sean- por tutoriales ni aplicaciones de internet. Por otro lado, si consideramos el resto de los conocimientos y aprendizajes más complejos, ¿cómo conseguir de modo práctico y económico maestros y profesores especializados en distintas disciplinas que puedan ayudar a los chicos y jóvenes a asimilar y discernir lo valioso e importante en medio de la infinita masa de información disponible en internet sino es reuniéndolos a todos en las escuelas?
Por otra parte, la pedagogía moderna también ha demostrado la importancia central de los vínculos intersubjetivos y comunitarios en el aprendizaje que exige, en los distintos tramos del itinerario educativo, un ámbito no meramente virtual, sino presencial con toda la riqueza de la gestualidad, el lenguaje corporal y la interacción directa que solo este último ofrece. Sumado a esto, sigue todavía vigente la necesidad de un espacio físico escolar concreto en común que constituya la base mínima para la supervivencia de un sentido de pertenencia social y de formación ciudadana. Asimismo, habría que agregar la necesidad cada vez más urgente de que la escuela compense buena parte de las carencias educativas de la familia - pérdida de la transmisión de saberes básicos en el nivel práctico y narrativo, vacío en la formación intelectual y moral- producida por la ausencia, falta de tiempo o pobreza material o cultural de los padres y la irrupción violenta de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación en el ámbito familiar. De allí la necesidad del crecimiento de una oferta de propuestas escolares -privadas y estatales- mucho más variada y rica en contenido formativo integral que permita ampliar las opciones de elección libre de las escuelas de acuerdo a las convicciones y creencias de los padres.
Relaciones entre escuela y familia: diferenciación y complementariedad
En este sentido, creo que es un error fatal para la calidad educativa una tendencia que se viene registrando hace tiempo: el intento de absorber la lógica de la escuela dentro de la lógica de la familia y la sociedad. Cuando esto sucede, se desdibuja la tarea específica de la escuela, que pierde gran parte de la potencia que le da el ser una organización concentrada en la formación humana con foco en el conocimiento. Pero también se desdibuja la tarea educativa de la familia, que tiene que reparar con tiempo, dinero, preocupaciones extras y actividades complementarias, todo lo que la escuela no le da. Fenómenos como el homeschooling, el unschooling y otros movimientos que propician la desescolarización, reflejan claramente el malestar en torno a una escuela que, en medio de experimentos y confusiones de todo tipo, parece haber perdido para muchos gran parte de su sentido. Como resultado final se perjudica el fin último de la educación, que queda recortado y deteriorado tanto del lado de la familia como del de la escuela.
La distinción entre la educación informal o familiar y la formal o escolar no implica, sin embargo, una separación completa ni tajante entre las dos modalidades. Las familias pueden ofrecer espacios “escolares”, como el que se da a la hora de la tarea o a través de actividades específicamente académicas que puedan tener lugar en medio de las actividades cotidianas. Tampoco, por otra parte, la escuela es solo una máquina de enseñar. Por el contrario, es fundamental que se cultive en ella un tipo de convivencia análogo al de una comunidad e incluso, en ciertos aspectos, al de una familia para que las relaciones estrictamente educativas tengan un humus vital, humano y moral rico que les permita encontrar un lugar para crecer. Además, la familia y la escuela –junto con la comunidad próxima y el Estado- tienen que dialogar, formar vínculos estrechos y colaborar entre sí, coordinando sus diferentes lógicas, valores y actividades, para poder procurar juntos el fin común de la educación que venimos señalando.
Conclusión
“No creo que sea necesario saber exactamente lo que soy. En la vida y en el trabajo lo más interesante es convertirse en algo que no se era al principio. Si se supiera al empezar un libro lo que se iba a decir al final, ¿cree usted que se tendría el valor para escribirlo? Lo que es verdad de la escritura y de la relación amorosa también es verdad de la vida. El juego merece la pena en la medida en que no se sabe cómo va a terminar” (Foucault,1990: p. 141). Con esta reflexión, Michel Foucault intentaba definir el carácter libre de la vida humana y también de la educación como un juego con final completamente indefinido. ¡Qué tediosa sería la vida -parece pensar él- si se nos hubiesen establecido unos fines que supiéramos de antemano que tenemos cumplir! Pero, si tomamos estas afirmaciones literalmente en serio, ¿no caemos en una arbitrariedad total? ¿Cómo podemos, desde una indefinición tan grande sobre nuestro fin emprender alguna acción educativa con sentido? La educación, y la vida, ¿conservarían asimismo su interés si fueran solamente un juego completamente abierto sin ningún fin último que buscaramos seriamente alcanzar? Tal como afirmaba siempre Emilio Komar, citando al psicoanalista Paul Schilder: “No hay ningún juego que sea solamente juego: siempre en todo juego hay alguna responsabilidad. Nos gusta engañarnos con la idea de que podemos prescindir de las acciones y de que podemos no actuar como personalidades totales, posponiendo nuestro compromiso interior. Pero en el fondo de nuestra personalidad sabemos que la verdadera belleza de la vida radica en su carácter profundamente serio e inexorable” (Schilder 1958: pp. 230-231).
Mucho tiempo antes que Foucault, también se habían pronunciado sobre este punto Píndaro y Sócrates. En solo dos frases -que ambos decían haber escuchado del oráculo de Delfos- resumían el fin de toda educación: “conócete a ti mismo y sé lo que eres.” Pero, ¿en qué consiste este misterioso conocimiento y cómo lograr ser lo que somos? Una respuesta diáfana a esta pregunta nos la ofrece, sorprendentemente, Nietzsche. Aunque al igual que Foucault su filosofía, basada en la voluntad de poder, debería haberle impedido pensar en un fin o sentido último de la educación y de la vida, su fina intuición le hizo reconocerlo con increíble claridad. De esta manera hablaba al respecto:
“Que el alma joven observe retrospectivamente su vida, y que se haga la siguiente pregunta: ¿qué es lo que has amado hasta ahora verdaderamente? ¿Qué es lo que ha atraido a tu espíritu? ¿Qué lo ha dominado y, al mismo tiempo, embargado de felicidad? Despliega ante tu mirada la serie de objetos venerados y, tal vez, a través de su esencia y su sucesión, todos te revelen una ley, la ley fundamental de tu ser más íntimo.” Y concluía: “tus verdaderos educadores y formadores te revelan cuál es el auténtico sentido originario y la materia fundamental de tu ser…tus educadores no pueden ser otra cosa que tus liberadores. He aquí el secreto de toda formación: no presta miembros artificiales, narices de cera, ojos de cristal. Lo que estos dones pueden dar es más bien la mera caricatura de la educación. Porque la educación no es sino liberación” (Nietzsche 2000: p.29).
Creo que las enseñanzas de Píndaro, Sócrates y Nietzsche resumen de modo profundo la doble cara de cualquier educación: la tarea de orientar la inmensa variedad de tendencias y fines de la naturaleza humana, encarnadas de modo irrepetible en cada yo, hacia su despliegue libre y bueno por medio de su gradual apertura a su fin o sentido último. La potente, incesante y por momentos loca búsqueda de fines que podría proponerse alcanzar un individuo no debería confundirnos. La educación debe acompañar, guiar y, en algunos momentos, seguramente, corregir esta búsqueda. Más allá de toda tentación de reducir la educación a cualquier determinismo natural o social, o a una utópica libertad autónoma completamente desprovista de fines, la educación apunta a ayudar a otros a alcanzar el más grande fin de la aventura humana: nada menos que el Destino último para el cual cada mujer y cada hombre están hechos (Giussani 2005). Pero también obliga, a quienes tanto en la familia como en la escuela practican esta singular actividad, a mantenerse respetuosamente justo al borde del misterio del espacio íntimo en que cada persona se juega ese Destino por medio de su impredecible libertad.
Referencias
Badiou, Alain (2009). El siglo, Ediciones Manantial.
Foucault, Michel (1990). Tecnologías del yo. Barcelona, Paidós, pp. 141-150.
Giussani, Luigi (2005). El riesgo educativo. Bs. As., Ciudad nueva.
Lena, Marguerite (2013). Cuando la persona se despierta...Educatio N° 2. Disponible en Ver Documento
Llano Torres, Ana (ed.) (2016). La lucha por el individuo común, anónimo y estadístico. Textos escogidos de Giuseppe Capograssi, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Maritain Jacques (1943). Los fines de la educación. Conferencias en la Universidad de Yale. Ver Docimento
Narodowski, Mariano (2016). Un mundo sin adultos. Familia, escuela y medios frente a la desaparición de la autoridad de los mayores. Bs. As.: Debate.
Nietzsche Wilhelm, Friedrich (2000). Schopenhauer como educador. Madrid: Biblioteca nueva.
Savater, Fernando (2008). El valor de educar. Bs. As.: Paidós.
Schilder, Paul, (1958). Imagen y apariencia del cuerpo humano , Bs. As., Paidós.
Tiramonti, Guillermina (2005). La escuela en la encrucijada del cambio epocal. Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 92, po. 889-910.
Una propuesta sobre la familia
Por Ludovico Videla
Familia y salud
Prof. Dr. Miguel Ángel Schiavone
Desnutrición infantil y estimulación afectiva
Por Dr Abel Albino
El derecho de los padres a la educación de sus hijos como exigencia del recto orden político
Por Sergio Raul Castaño
La Familia en el art. 14 bis de la Constitución Nacional
Por Norberto Padilla
El municipio como familia de familias y base de nuestro federalismo
Por Pablo María Garat
El principio de la indisolubilidad del vínculo matrimonial en el Derecho Canónico y sus excepciones
Por Eduardo Zambrizzi
El deber de fidelidad en el matrimonio
Por Gabriel Mazzinghi
¿Qué es procrear? Problemas jurídicos inherentes a las técnicas de fecundación artificial
Por Nicolás Laferriere
Hacia una adopción a medida
Por Lucas Aón, Marcela Virginia Panatti y María Soledad PenniseIantorno