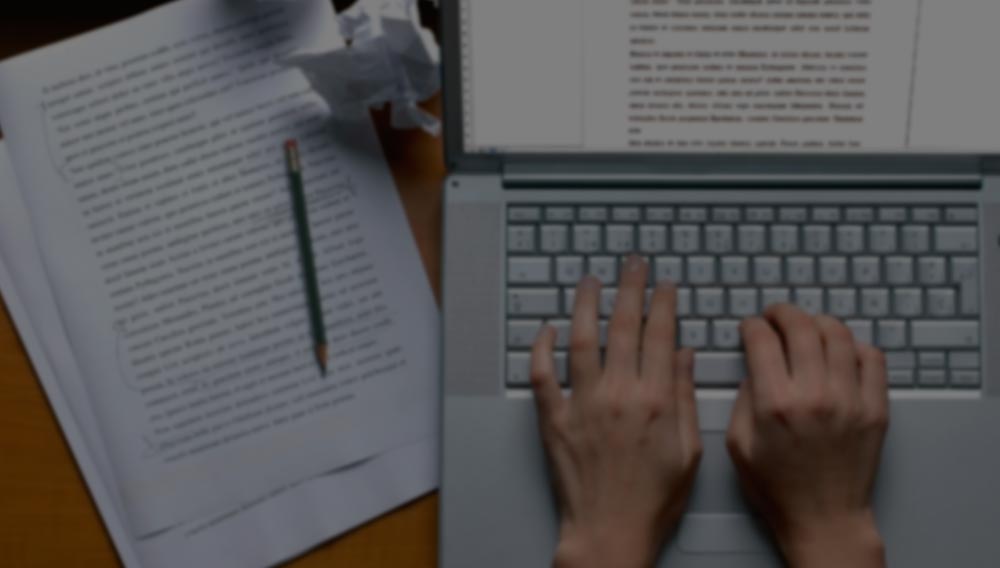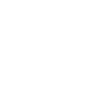Así como nos enseñaron en la Facultad que los jueces hablan por sus sentencias, podríamos sostener que el gran pintor que nos acaba de dejar, habla por sus obras. Obras nunca tan reveladoras como en este caso ya que, al decir de Rafael Squirru, “tienen señorío, lo que implica que también lo tiene la personalidad que las sustenta”. En otras palabras, contemplar la pintura de Travieso es como contemplar a Travieso mismo. No hay alardes, no hay fraudes, no hay efectismo alguno. El pintor se muestra como es: una paleta no exagerada, un tanto apagada, donde trabaja más con el valor que con el color, pero que muestra a la vez una pincelada firme y decidida, como su propio carácter. “Inquieto, vibrante, locuaz; en constante movimiento”, como lo definiera Jean-Marie Vulliemin, el prologuista de su último libro.
Rehuía de los colores estridentes, así como de los empastes innecesarios. Le atraían más los azules que los verdes y su utilización con las tierras y los grises le daba a su pintura un tono de indefinible belleza y gran categoría. Todo, dando forma a una composición pensada y repensada, a veces con agobio, hasta definir las proporciones y obtener el perfecto juego de los planos y las líneas, las imágenes y los espacios de silencio. Por eso decía, con Leonardo, que la pintura es lavoro mentale. No una distracción, no un pasatiempo, ni tampoco, como es común oír, una terapia para personas aburridas.
Trabajaba en la soledad de su taller y siempre decía que quien no supiera estar solo, no servía como pintor. En esto se sentía apoyado especialmente por Rainer-María Rilke, cuya Carta a un joven poeta leía y releía, quien reflexionó largamente sobre la “necesaria soledad del creador”.
Lo atraía la composición y la paleta de Cézanne y sostenía, con su admirado Picasso, que Cézanne había sido, en definitiva, el maestro de todos.
Pero, amplio en sus juicios, rechazaba los encasillamientos y los múltiples dogmatismos que, en definitiva, muestran siempre estrechez mental. Estudiaba a Matisse con el mismo detenimiento con que lo hacía con Mantegna y su famosa ruptura del escorzo. Analizaba continuamente a Victorica y su paleta serena, pero no dejaba de acompañar la espontaneidad del trazo de su amigo Macciò. Destacaba la modernidad de La batalla de San Romano cuando muchos críticos ubicaban a su autor, Paolo Ucello, como un resabio medieval en el mundo del Renacimiento. Por eso sonreía con la calificación de “contemporánea” como un elogio a la pintura que rechazaba lo pasado para exaltar lo moderno aunque no tuviese ningún valor. “La pintura, como todo arte -decía- es fundamentalmente anacrónica”. Es decir, ajena al tiempo y puede ser buena o mala más allá de que sea antigua o reciente.
En fin, no lo desvelaban los estilos (él nunca buscó el suyo propio) ni creía en “el tema” para definir la belleza de un cuadro. Decía del tema que “es la paradoja de ser motivo y excusa para construir formas en función y en consonancia con sus imágenes”. Tampoco atendía a los academicismos, como buen autodidacta que era. Ni aprobaba la búsqueda obstinada de originalidad en la que algunos incurrían anteponiéndola a la belleza. A veces pintaba un cuadro y eso significaba el inicio de una serie sobre el mismo rubro: un autorretrato generó, en muy poco tiempo, más de cincuenta: todos distintos entre sí; estudió a los cartoneros, mientras hacían el esfuerzo de subir la cuesta de Juncal, ensimismados, flacos, fuertes, recios en el andar y pintó una serie completa de casi treinta cuadros; pintó un panadero y no paró hasta pintar casi todos los oficios, como se vio en la muestra que presentó en la galería de Gabriel Traba, abandonando por una vez, su entrañable Galería Palatina.
Travieso era católico, con una formación tan sólida que le permitía al mismo tiempo, tener un pensamiento crítico. Seguía al inolvidable Carlos Sacheri, a quien conoció y trató, en la voluntad de rescatar el poder temporal del laicado cristiano y por eso mismo, rehuía de todo clericalismo. En esto se identificaba con Leonardo Castellani y su Fe madura, alejada de mojigaterías y oportunismos y recodaba siempre el alto precio que tuvo que pagar por sus santas insubordinaciones, reducido al aislamiento y el ostracismo que lo convirtió, como Castellani mismo se calificaba, en un “eremita urbano”.
En los últimos años volvió con gran empeño y reflexión al arte sacro al que le había dedicado con anterioridad algunas obras. Y aquí siempre hacía una aclaración porque no quería sumarse al “arte sacro” adocenado -malo como arte y malo como sacro- comercializado y casi de estampita, criticado con dureza e ironía por Robert Hughes. Por el contrario, aspiraba a mucho más. Porque, si nos atenemos a Schlegel, todo arte es sacro en la medida que despierte la vocación sobrenatural del alma humana. Pero hay un arte que es doblemente sacro porque además de esa virtud, inspira una profunda devoción y piedad en quien lo contempla. Con este propósito, Travieso pintó más de cincuenta obras conmovedoras y memorables. Recuerdo un tríptico magnífico que representaba El Descendimiento de la Cruz y que por diversas circunstancias no logró donar a la parroquia Madre Admirable, de la calle Arroyo. También una vía crucis integrada por catorce cuadros de gran tamaño que pintó para la Iglesia Cristo Obrero de Lomas de Zamora. Dijo de esa obra Mons. Eugenio Guasta que es “sobria, recatada; no necesita contorsiones barrocas; su expresividad es austera, esencial”. Calificativos que bien hubieran podido corresponder a los dos cuadros de grandes dimensiones que donó al Sanatorio Mater Dei, por feliz iniciativa del Dr. Luis Carreras Vesio: La Anunciación y La adoración de los Reyes Magos. Más recientemente, y por encargo del párroco de San Lucas, Pbro. Guillermo Marcó, Travieso pintó los catorce grandes cuadros de una gran vía lucis y otros catorce, más pequeños, de una vía crucis. Fue, podría decirse, una de sus últimas importantes obras.
Dejó más de dos mil trabajos, entre óleos, pasteles y tintas, que han quedado algunos en su estudio de la calle Juncal y otros muchos integrando importantes colecciones privadas en el país y en el exterior.
Travieso pintó toda su vida, al extremo que su carrera de Abogado en la UBA y el inicio del ejercicio profesional significaron una interrupción breve en una existencia dedicada totalmente al arte. Aunque, como él mismo decía, dedicarse sólo a pintar, le privó de muchas cosas. Pero no lo planteaba como queja ni como reproche: sabía cuáles eran las reglas del cumplimiento ascético, casi obsesivo, del velado egoísmo de una vocación total. El día que no pintaba -reconocía- se sentía mal. Lo dijo respecto de Rilke, su gran editor Bernard Grasset: “no se sentía vivo más que creando”. Porque de alguna manera y aquí otra vez Rilke: “crear es ante todo, crearse”. Sólo la lectura lo rescataba de esa sensación de vaciedad. Y leía y releía y le lucía lo que leía porque lo hacía con gran concentración y una memoria prodigiosa. No se ponía límites ideológicos y sólo rechazaba lo banal, incluso los famosos best sellers que promociona la industria editorial.
Tenía una sólida formación clásica: conocía a los poetas latinos y a los griegos y a la filosofía escolástica y a los grandes escritores franceses de todas las épocas y por supuesto a los españoles del Siglo de Oro y posteriores. Había leído completa la obra de Chesterton y mencionaba frecuentemente muchas de sus célebres frases que hoy resultan anticipatorias, como cuando decía que “llegarán épocas en las que tendremos que sacar el sable para defender que el pasto es de color verde”. Siempre recordaba a Dickens, y a Melville y a Conrad y Scott Fitzgerald y a Lugones y a Sarmiento, por cuya prosa tenía una gran admiración y…al inagotable Borges. Conocía bien a Baudelaire, Max Jacob, Heidegger, von Balthasar y tantos otros. Alternaba la ficción con el ensayo, en un aparente desorden que se metabolizaba en su pensamiento, en un orden esencial.
En los últimos meses había vuelto a Azorín y a Pérez Galdós y releído tres veces a Louis Ferdinand Céline, en su célebre Viaje al Fin de la Noche.
Con Francisco nos conocimos a mediados de los años sesenta cuando, flamantes abogados, empezábamos a caminar Tribunales. Teníamos amigos comunes y participábamos con interés de la efervescencia política de aquellos años. Los grupos y reuniones se multiplicaban y también se iban advirtiendo ya los enconos irreductibles que anticipaban los sangrientos enfrentamientos de los 70. Travieso acompañaba, pero no era un militante; lo aburrían las reuniones y las larguísimas discusiones, como las del café La Paz, en la calle Corrientes, donde Jorge Asís lucía su incontenible dialéctica comunista. También asistía, pero sin un gran compromiso, a las reuniones de la Cité Catholique, que por esa época se estaba instalando en el país. Pero, en cuanto podía se refugiaba en los pinceles y las lecturas. Ese era su centro de gravedad.
Después vinieron los tiempos de la vida: familia, hijos, viajes y la rutina azarosa de una Argentina inasible que casi constantemente multiplica los costos de vivir en su suelo.
Mientras, Travieso pintaba y exponía regularmente cada dos años. Y así, por más de cuatro décadas, de las cuales, más de veinte años expuso en Palatina.
Durante el último cuarto de siglo nos reuníamos una o dos veces por semana. A veces en su taller, a veces en el mío para ver y discutir acerca de los cuadros que cada uno había pintado. Pero, mayormente lo hacíamos en el café de Juncal y Suipacha. De esos encuentros surgían proyectos, ideas, contrapuntos artísticos, pero también literarios y políticos. Así realizamos, entre muchas otras cosas, la exposición del centenario del Rotary Club International, en el Jockey Club y creamos el Pabellón de las Bellas Artes en la Universidad Católica Argentina. Y allí lo hicimos todo: desde imaginar el nombre hasta reconstruir y acondicionar un gran espacio que hasta ese entonces la UCA lo usaba como depósito de materiales y desechos de obra. Pero, además, hubo que conseguir los sponsors que financiaran el emprendimiento y los coleccionistas que prestaran las obras a exhibir. Todo ante la indiferencia -cuando no el desagrado- de las autoridades eclesiásticas que tal vez vieran contradictorio, dado su opción por los pobres, el desarrollo de un centro de arte en el ámbito de su jurisdicción.
En el 2008 imaginamos y creamos, lejos ya de toda injerencia extraña, la Asociación Arte de la Argentina con un conjunto de amigos como Romero Carranza, Lucrecia Orloff, Jorge Ortigueira, Vera Gerchunoff y Eduardo Faradje, entre otros. La Asociación aspiraba a relevar y difundir las artes plásticas argentinas en especial pintura, escultura, grabado y dibujo. Con ese propósito se comenzó a elaborar el Corpus de Referencia de las Artes Plásticas Argentinas que lleva a la fecha, más de 1500 artistas registrados y unas 5.000 obras exhibidas en la web. También escribimos con Francisco una Guía Básica para apreciar un cuadro que forma parte del portal de Arte de la Argentina.
En fin, esta tarea lo entusiasmaba a Travieso porque creía que teníamos que hacer docencia no solo con los jóvenes que nunca se habían aproximado al arte sino también con aquellos adultos, muchos de ellos profesionales exitosos, que tenían una sorprendente ignorancia respecto de los más elementales conceptos artísticos. Guiados a veces por los datos del mercado creían que la calidad de una obra se medía exclusivamente por su precio o, con un criterio superficial, por el dictado de la moda. Barenboim advertía sobre el mismo fenómeno en referencia a lo suyo: “Nunca en la historia hubo tanta gente culta que no tenga ninguna conexión con la música”.
Como a tantos argentinos, a Francisco le dolía la decadencia del país, que por momentos generaba situaciones irrespirables. Pero al mismo tiempo exaltaba los valores que diferenciaban a la Argentina en el contexto internacional. El arte era uno de ellos ya que le había permitido al país escapar del pintoresquismo o folklorismo que identificaba a los artistas de otras latitudes latinoamericanas. Le atribuía especialmente a los italianos que se radicaron en el país la influencia decisiva para haber hecho de la pintura argentina, con características propias, una pintura universal.
Travieso no tuvo el reconocimiento público que hubiera merecido si el país no hubiese sido ganado por la banalidad y la mediocridad. Pero quizás fue, como Borges lo expresó respecto de Chesterton y Wilde, uno “de aquellos venturosos que pudieron prescindir de la aprobación de la crítica”. Por otra parte, los críticos de arte casi han desaparecido, porque lo que parece importar hoy no es el arte en sí, sino aquella parte de lo artístico que pueda transformarse en un espectáculo masivo. Por eso, grande fue su sorpresa cuando a instancias de Ludovico Videla, presidente de la Academia del Plata, lo propuse para ocupar el sitial del maestro Juan Ballester Peña. Podría decirse que con ello, en los últimos años de su vida Francisco Travieso ingresó a un elevado ámbito de pensamiento, representativo de las mejores tradiciones argentinas, donde lo recibieron con afecto y lo reconocieron como un par.
Adalberto Z. Barbosa.
Buenos Aires, octubre de 2019